La expresidenta de la Comisión Valech II plantea que el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas es una oportunidad efectiva para «hacer justicia y encontrar la verdad, cuestiones fundamentales para una sociedad en que no se toleren las graves violaciones cometidas por el Estado».
Por Juan Rauld
Una expectativa cautelosa es la que reconoce María Luisa Sepúlveda, figura central en muchas de las precedentes iniciativas, ante el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas lanzado vía decreto en noviembre de 2023 e implementado a contar de este año. Reconoce esperanza en el entendido de que cualquier avance en el logro de información aportará algo de tranquilidad a los familiares de los detenidos desaparecidos; también, en que ahora existen mayores posibilidades de cruzar información, mejores tecnologías de investigación y una más clara voluntad política de perseverar en esta tarea. Sin embargo, le generan cautela el que hayan transcurrido décadas desde la ocurrencia de los hechos y que desde las instituciones militares no se haya expresado disposición a
entregar toda la información posible.
Transversalmente considerada como una de las voces más autorizadas en materia de derechos humanos, su cercanía a esta se remonta a 1973, cuando, titulada de asistente social, ingresó al Comité Pro Paz, el que en 1975 se convertiría en Vicaría de la Solidaridad. El año 2001 asesoró al presidente Ricardo Lagos en los resultados de la Mesa de Diálogo. Cuando sesionó la «Comisión Valech» (septiembre 2003-noviembre 2004), fue su vicepresidenta ejecutiva. Más tarde, por encargo de la presidenta Michelle Bachelet, coordinó los esfuerzos para instalar un sistema de identificación forense de los detenidos desaparecidos, tras los errores de identificación de los cuerpos encontrados en el Patio 29. Después encabezó la «Comisión Valech II» (febrero 2010-agosto 2011) durante sus últimos meses. El año 2010 participó en la fundación del Museo de la Memoria. Y permanece hasta hoy en contacto con familiares de detenidos desaparecidos, abogados y autoridades ocupados del tema.
—Uno no puede sino celebrar el impulso a este Plan Nacional de Búsqueda. La violación de los derechos humanos durante la dictadura generó pérdidas humanas y afectaciones a la dignidad de miles de personas. Se quebró la manera como la sociedad chilena convivía. Esta última no se ha podido reestablecer, pues todavía hay sectores que no dan importancia a reparar, hacer justicia y encontrar la verdad, cuestiones fundamentales para una sociedad en que no se toleren las graves violaciones cometidas por el Estado. Se trata ahora de obtener un compromiso con las víctimas y sus familias. También, con las nuevas generaciones, para que así se entienda que la impunidad, la falta de verdad y el no reconocer que todo ser humano tiene igual dignidad dificultan nuestra sana
convivencia.
«El sentido de urgencia a veces se nos olvida»
—¿Piensa que están dadas las bases para que esta se asiente como política de Estado?
—Se están haciendo esos esfuerzos. Creo que debe ser una política de Estado. Y no solo para establecer lo que ocurrió, sino que para dar a los derechos humanos la relevancia que tienen. Importa que esto quede bien asentado en este gobierno, porque uno de los problemas que ha sufrido la tarea de afrontar los temas de verdad y justicia ha sido la falta de continuidad. Eso ha generado desazón y ha hecho que los problemas de derechos humanos terminen siendo, básica- mente, los problemas de las víctimas y a veces por sus grupos de referencia; no, un problema
de la sociedad.
Es cierto que habría sido preferible que pudiera impulsarse este Plan mediante una ley y no — como se hizo— mediante un decreto, pero imagino que no han estado presentes las condiciones políticas para lograrlo.
— Sin embargo, el ministro ha dicho que ha hablado con todos los sectores, y todos han dicho estar de acuerdo con esta iniciativa.
—Y entonces, si estamos todos de acuerdo, ¿por qué no se aprueba mediante una ley este Plan para que se permita que esta sea, de verdad, una política pública independiente del gobierno de turno? Bueno... No tengo conocimientos para una opinión fundada de por qué no se hizo así. Imagino que se procedió del modo como se hizo porque las leyes cada día cuesta más acordarlas y, si se hubiese intentado lograr una, tal vez se estaría todavía discutiendo... Este último punto es crítico. Yo reclamo hoy que el sentido de urgencia a veces se nos olvida, pese a que este es tremendamente importante en derechos humanos. Si bien existe ahora en Chile una serie de variables que pueden ayudar a avanzar en verdad,nos falta el sentido de urgencia.
En la medida en que esta política pública tenga resultados visibles para las víctimas, para sus grupos de referencia y para la sociedad, y en tanto sea un aporte para entender la gravedad de los atropellos cometidos, y para que a partir de ahí continuemos buscando la verdad y la justicia, y respondiendo a las familias, habremos obtenido un bien nacional.
Las trayectorias de cada caso
—¿Qué expectativas realistas pueden existir,habiendo ya transcurrido cincuenta años?
—La experiencia nos ha mostrado, durante estos cincuenta años, que siempre es posible avanzar en la búsqueda de la verdad, independientemente de esas visiones pesimistas que apuntan a que el tiempo pasa y se hace más difícil.
Uno de los pilares del Plan es poder rescatar, desde los juicios, información que quedó pendiente, a la cual probablemente no se le hizo seguimiento en su momento. Eso podría llevar a resultados por ahora inesperados.
—¿Considera que en este Plan se ha aprovechado la experiencia de las comisiones previas, invitando a colaborar a quienes colaboraron con ellas?
—Desconozco los detalles de cómo se está trabajando. Quiero creer que sí se tiene que haber aprovechado la experiencia de estos 50 años. El primer plan de búsqueda lo hicieron los organismos de derechos humanos en dictadura, y la información y las experiencias de esos años estoy segura de que está siendo considerada: entiendo que hay conversaciones y colaboración con la Fundación de los Archivos de la Vicaría de la Solidaridad. También pienso que es necesario recoger la experiencia de los paneles de expertos en medicina forense que se crearon a propósito de los errores de identificación del Patio 29, equipos en que participaron muy capacitados profesionales de varios países. Este equipo colaboró también en otros procesos de identificación, como el de las víctimas de Lonquén, como también la creación del Banco Genético. A pesar de que todavía no se sabe el destino final de un número significativo de detenidos desaparecidos y de ejecutados, sin entrega de restos, todos estos esfuerzos suman.
—De todos modos, si es difícil tener grandes hallazgos de restos, ¿qué otra forma de reparación
puede haber para los familiares?
—Es posible avanzar más en verdad y reparación. En la medida en que se avance con una política sistemática, con mayores recursos o con hacernos cargo de lo que ya se ha hecho y no se ha hecho, se hará posible avanzar en reparación. Es cierto que nunca habrá un final feliz en este tema: encontrar huesos no es un final feliz. O llegar a la conclusión de que no se podrá encontrarlos, tampoco será un final feliz. Sin embargo, sí podemos aspirar a que las personas y las familias lleguen al convencimiento de que se hizo todo lo posible.
En ese sentido, el Plan establece el propósito de lograr la reconstitución de todas las trayectorias que tienen los desaparecimientos. Para todas las familias sería tremendamente importante tener un consolidado clarísimo de cada historia de cada detenido desaparecido.
Saber quién era la persona, en qué circunstancias fue detenida, quiénes fueron los responsables, qué fue lo que se hizo en el período inicial, qué se ha hecho en estos cincuenta años, qué se dejó de hacer en estos cincuenta años, qué se logró con los tribunales, etc. Para las familias de los detenidos desaparecidos y para sus grupos de referencia, es muy valioso que también sea de conocimiento de toda la sociedad. En otras palabras, reconstituir lo que ocurrió y lo que se ha hecho en cada caso es una forma de responsabilizarse por parte del Estado en cuanto a lo que ocurrió.
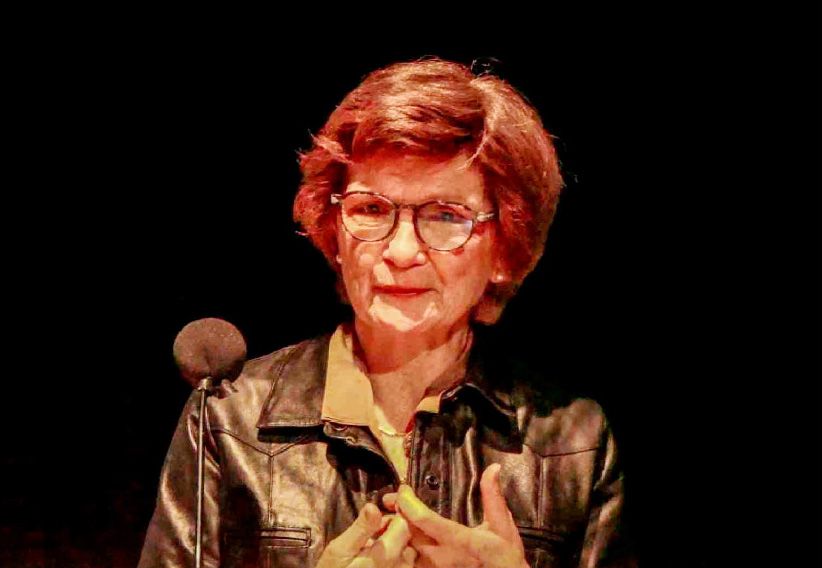
María Luisa Sepúlveda, en el homenaje al directorio del Museo de la Memoria, efectuado en septiembre 2023.
—Las agrupaciones de los familiares parecen estar con expectativas de que van a encontrar los restos.
—Hay de todo. Imagino que los familiares de los desaparecidos en La Veleidosa, cuyos restos no se encontraron en los años noventa, esperan que hoy se encuentren. Los familiares del caso de los 119, probablemente tienen menos expectativas. Sí las hay en el caso de Colonia Dignidad. En esta última se han hecho esfuerzos de búsqueda. Se han mapeado distintos sectores. Hay versiones de que removieron la tierra en forma muy extensa, de manera que podría ser difícil también la búsqueda. Siempre hay expectativas. Y si se encuentra un pequeño resto, ya es un avance. Conozco situaciones de personas que han dicho que pueden conformarse con encontrar pequeños restos. Que con ello podrían hacer un cierto cierre. Hay también otros que han logrado algún resultado, pero que necesitan saber quién fue el responsable de la muerte y, por lo tanto, quieren más información. Es muy relativo porque depende mucho de cómo cada uno ha enfrentado esta búsqueda. Sin embargo, todos han dicho que sí quieren que se avance más.
Colaboración de los victimarios
—Ud. ha insistido en que la información hay que buscarla en los victimarios y que ahí se deben
hacer esfuerzos. ¿Cómo aprecia eso hoy?
—La información está en los victimarios y en las instituciones a las que estos pertenecían. La información del destino final no está en las comunidades ni en las familias de las víctimas. Hay muchos casos de los que no se tiene ningún antecedente. Por ejemplo, sobre el caso de los 119 detenidos (1975) no ha habido pistas relevantes de dónde podrían estar sus restos. Se ha dicho que podrían estar enterrados en Colonia Dignidad o que podrían haber sido arrojados al mar, pero no hay datos concretos. De manera que, para avanzar en un número muy importante de situaciones, se requiere la colaboración de los autores y de sus instituciones.
—Hay familiares que han señalado que persona que en esos años eran conscriptos del Ejército están comenzando a entregar información. ¿Se está haciendo lo suficiente para incentivar que esto se dé?
—El mayor número de desaparecidos es del primer momento posterior al golpe. Hay que pensar que en esa etapa se produjo el mayor número de casos. Y siempre ha habido un espacio para que estos puedan hablar, si lo quieren. En las primeras etapas de las comisiones establecidas para investigar, hubo algunos exconscriptos que quisieron hablar, pero después se arrepintieron, probablemente por presiones de sus instituciones. Lo que quisiera subrayar es que el Estado, que es finalmente el responsable de lo que ocurrió, tiene que ocuparse de favorecer que la información se conozca.
—Las fuerzas armadas se han vinculado con este Plan Nacional de Búsqueda. Se han reunidos en las instancias establecidas por el ministerio de justicia. ¿Cómo evalúa eso?
—Es una obligación de las Fuerzas Armadas colaborar con este Plan de Búsqueda. La información está en miembros vinculados a ellas. En los expedientes judiciales se puede establecer la falta de colaboración de los violadores
de los derechos humanos. Es una situación súper compleja. Hace unos días escuché a un familiar de detenidos desaparecidos que decía que la necesidad era establecer incentivos adecuados para que algunos militares hablen. Sin embargo, para eso debe haber una voluntad de colaborar, que no se ha visto que exista. Lamentablemente, desde estas instituciones se ha visto más bien la actitud de tratar de aminorar la culpabilidad y no de hacer justicia.
—En concreto, Ud. ha dicho que la información está entre los victimarios. ¿Está al interior de las instituciones, que han negado tenerla? ¿O en personas que alguna vez pertenecieron a las FF.AA.?
La implementación de la política de la desaparición forzada, como método de elimina- ción de un grupo de personas que la dictadura catalogó de enemigos, fue una política de Estado. No fue la obra de unos señores que andaban por la libre matando y haciendo desaparecer personas. Mayoritariamente, los agentes que han sido identificados por los tribunales pertenecían en esa época a las instituciones armadas. Los civiles que participaron en estos hechos colaboraban con ellas.
Gestos hacia los familiares
—¿Qué gestos, además de lo anterior, pueden ayudar al reconocimiento y a la reparación?
—Hay períodos en los que hemos avanzado un poco en gestos. Por ejemplo, entre los 30 y los 40 años tras del golpe. Sin embargo, tuvimos un gran retroceso para los 50. El primer gesto hoy es reconocer que esto jamás debería haber sucedido. Ese es el gesto que tenemos que hacer como sociedad: lamentar y no justificar las violaciones a los derechos humanos. Es decir, rechazarlas y comprometernos a este «Nunca más», que pareciera un eslogan, pero que es la base de una convivencia en paz.
—De parte de algunos familiares hay quejas en el sentido de que no han sido escuchados y que únicamente se ha tenido en cuenta la postura de las agrupaciones. ¿Qué visión tiene respecto de esto, que parece ser una tensión ya conocida?
Se trata de una situación súper compleja, que se puede producir en grupos humanos que han estado enfrentados a muchas frustraciones. Se debe hacer un esfuerzo por dar a entender que no hay casos emblemáticos, más importantes que otros, ni que los casos de los familiares de las agrupaciones tienen preferencia respecto de los demás.

—He estado en lugares donde se nos ha dicho que por primera vez se va a hacer algo en esta materia. Pero eso no es cierto. Desde el comienzo, cuando se intentó desde la Vicaría de la Solidaridad o desde las otras instituciones de derechos humanos, como CODFEPU o Fasic, avanzar en caminos de verdad, justicia y acompañamiento, para continuar después con las comisiones de verdad, hemos tenido los esfuerzos de la presidenta Michelle Bachelet para lograr una identificación de restos, instalando además el Museo de la Memoria -donde se dignifica a las víctimas- y se pone a disposición de la sociedad lo que pasó para que aprendamos de ello. Son esfuerzos reconocidos no solo por las víctimas, también pansido relevados por la comunidad internacional. Lo que no se ha logrado es saber el destino final de la mayoría. Y tampoco se ha logrado un consenso lo suficientemente amplio para rechazar lo que pasó.
Que quede pendiente el menor número de temas
¿Cómo abordar la actitud de sectores renuentes a apoyar esta iniciativa?
—Todo lo que se les puede decir ya se les ha dicho. Las violaciones a los derechos humanos generaron un quiebre muy importante en la sociedad chilena y reparar eso siempre será bueno para la convivencia nacional. ¿Qué se le podría decir a esos sectores? Entre ellos, algunos no quieren que se juzgue a los responsables y estos, por su parte, nunca han hecho el reconocimiento necesario. Se dice que hay varios a quienes les hay que considerar su avanzada edad, o bien su estado de salud, pero son personas que no han colaborado con la justicia. No han empatizado con las víctimas ni con sus familias.
Nunca hay que renunciar a conversar y a encontrar caminos que permitan a avanzar como sociedad. El Nunca Más es responsabilidad de todos. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para que quede pendiente el menor número de temas, y así, lo que se pueda hacer, hacerlo. Donde haya pistas de víctimas, habrá que ir a investigar. Si alguien quiere hablar, habrá que escucharlo.
Lamentablemente, estamos en un período de mucha confrontación y de dificultades de entendimiento. Sinceramente, no tengo muchas esperanzas de que pueda existir en el país un ambiente distinto, pero este Plan de Búsqueda yo sí lo valoro y creo que hay razonables expectativas de que pueda tener resultados. Podemos recordar cómo el establecimiento del Museo la Memoria generó críticas, pero finalmente ha servido para que mucha gente y muchos jóvenes lo visiten y conozcan lo que ocurrió. Es importante no seguir escondiendo un problema que dañó el corazón de la sociedad. El Plan de Búsqueda puede ayudar en esto.
Fuente: Revista Mensaje
